En los huertos de naranjos de Sdot Yam, a orillas del Mediterráneo, junto a la antigua ciudad de Cesárea, solía refugiarse los sábados un jardinero de manos ásperas y brazos cortos pero fuertes a quien llamaban, aunque no lo era, Rabí Zakan. Sus ojos eran más azules que las orillas del océano y en su barba blanca, hirsuta y tupida, siempre había alguna semilla o un minúsculo trozo de pan dejados expresamente allí para los pájaros que, en su momento y a su hora, venían a comer al lado mismo de su alegre cara. Rabí Zakan hablaba durante la semana y callaba el día del Señor. Cada sábado, muy temprano, cuando las olas batían lentos compases sobre la arena, daba un paseo a lo largo de la costa y luego marchaba al corazón más recóndito de sus huertos. Allí, minucioso y ágil, escogía el árbol más alto y se quedaba acurrucado entre sus ramas para escuchar, como el decía, un hecho único: que los frutos del silencio son imputrescibles.
-Los frutos de la palabra, en cambio-comentaba los días de cada día-, originan pensamientos vanos y constantes desvaríos, equívocos y malentendidos. Determinan actos más o menos buenos que, casi siempre, no tienen nada que ver con lo que se esperaba de ellos. De hecho, no hay palabra que en su sinónimo no corroa su sentido original y en su antónimo no se burle del oído que la escucha. Hija desagradecida de la sabiduría, que siempre acepta, resignada y paciente, sus fugas sin retorno, una y otra vez, a lo largo de los siglos, la palabra ha transformado en amargo lo dulce, vuelto insípido lo sabroso y triste lo alegre. Todas, sin excepción, nombres o pronombres, adjetivos o adverbios, están hechas de una pulpa de espejismos silábicos. Los frutos del silencio, en cambio, otorgan fuerza a la sangre. Son imputrescibles, eternos, y viven en la suprema semejanza que hace de nosotros, pequeñas células del gran Arbol de la Vida, un buen perfume, un buen sabor, una forma plena en las manos del Creador.
Jilgueros y bubules, viendo que Rabí Zakán ni siquiera levantaba la mano para protegerse de los aleteos y ávidos picos que se le acercaban en pos de comida, lo tomaban por un extraño tipo de espantapájaros. Jamás se vio, en sus ojos azules, el menor asomo de reproche. Libre de deudas y de dudas, hueso y polvo, polvo y hueso, Rabí Zakán yace ahora en un pequeño cementerio cercano a sus amados huertos. En la lápida de piedra clara de su tumba, ni fechas ni nombres. Tan sólo una única palabra: dmamáh, silencio.







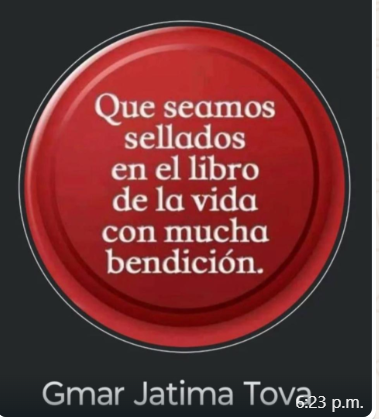













Debes estar conectado para publicar un comentario. Oprime aqui para conectarte.
¿Aún no te has registrado? Regístrate ahora para poder comentar.