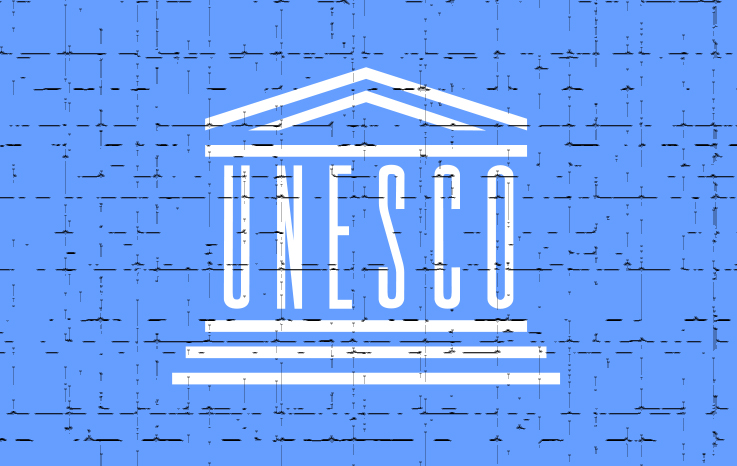
Hubo una vez una señora muy pero que muy buena que defendía las causas justas del mundo y se esforzaba por asumirlas como propias. Protegía templos, santuarios y hasta ruinas e intentaba socorrer a las minorías amenazadas, promovía la edición de obras en lenguas minoritarias y contaba con el beneplácito y la ayuda de numerosos intelectuales en el mundo libre. Pero empezó a obedecer a causas deplorables, se vendió, dejó que los jeques dueños del petróleo medioriental y lo más retrógado que imaginar podamos en lo que a la mujer respecta, la asediaran y penetraran adulándola o ni siquiera eso. Más bien untándola de dinero fácil, hasta que la señora Unesco Falafel perdió el norte en proyectos y normativas cada día más torpes y mediocres. Su prestigio pronto se vino a pique, porque una cosa es ser independiente y equitativa y otra muy distinta someterse a mayorías automáticas y antisemitas. Le costó decidirse por el lado oscuro de la fuerza porque tenía detrás una tradición liberal y tolerante, pero el omnisciente poder de los señores árabes avanzaba en todas direcciones a la vez, hacia atrás en su ideario salafista y hacia adelante en la compra de equipos de fútbol; hacia el pasado en la conservación de costumbres obsoletas y hacia adelante en complejos turísticos por todo el mundo.
Hasta que le llegó el turno al pueblo judío, que adora y respeta un simple muro lleno de significado. Un muro único, sostén físico y moral. Milenario fragmento de un culto que dio al mundo dos grandes religiones que le pagaron con desprecios y discriminaciones. Los pretendientes y novios de la señora Unesco Falafel, pese a tenerlo todo, miles de miles de mezquitas en todo el mundo, y que incluso pagan para que otros destruyan restos arqueológicos que también para ellos, y no solo para los malos de la película, son estorbos paganos, tarde o temprano quisieron apropiarse de ese magnético muro como se apropiaron en su momento del Monte del Templo judío. Pero la señora Unesco Falafel no veía eso.
Encandilada como estaba por los regalos que recibía de los ricos y poderosos del mundo, decidió que declararía ese muro prestigioso parte de la cultura musulmana en un gesto que la deshonra para siempre. Llegado a ese punto, sus fechorías y su hipócrita conducta se hicieron de más en más evidentes. Acabó tan deslucida en su misión y sus actos resultaron tan nimios que pocos la tomaban en cuenta, excepto los franceses de siempre, hijos de la falta de libertad, la ausencia de igualdad y la carencia más nimia de fraternidad. Porque los franceses no sólo no querían que el muro y Jerusalén fueran no judíos, ni tuvieran una identidad avalada por la Historia, sino que tampoco querían que los judíos se atrevieran a reclamar nada.
Naturalmente la mencionada señora se sumó al famoso boicot, invirtió el dinero que recibió a cambio de venderse en una fábrica de cuchillos y dagas en tierras palestinas y a cambio solicitó una partida de abrecartas de exquisita elegancia en los que se leyese la palabra Unesco. Para entonces, empero, ya nadie la llamaba así. Le decían simplemente Madame Falafel o señora de Shukran. No contaba con la reacción judía a su decisión, no contaba con la fuerza del amor y la justicia cósmicas, que por cierto no estaban de su lado ni del lado de los señores de los riquísimos emiratos de marras, pues Jerusalén siguió y seguirá siendo la ciudad más querida del Israel renacido. Mal que les pese a muchos.




















Buenisimo! Tal parece que esta señora tan solvente nunca leyó historia ni biblia o le llegó altamente por suciedad mental