
Debo de haberla visto unas diez veces en mi vida de niño, pero aún y así su imagen aparece en mis sueños de tanto en tanto. Era la hermana mayor de mi abuelo paterno y tenía un rostro entre tártaro y piel roja. Rodete, manos cálidas y un vestido que recuerdo de color verde oscuro en su casa de cristaleras polícromas, muy a la usanza de comienzos del siglo XX en Buenos Aires. La tía tenía tres hijos, dos mujeres y un varón, más o menos de la edad de mi padre y sus hermanos. De lejos daba un poco de miedo, pero cuando te abrazaba y sonreía era como si Gengis Khan fuera una abuela judía que exuda ternura y reboza buen humor, al contrario que mi abuelo, a quien una malhadada viudez entristeció para siempre y llenó sus días de parquedad. El marido de la tía, David, es el único anciano de la familia a quien recuerdo con una relampagueante melena blanca. De escasas palabras, debía de querer mucho a la tía porque la miraba con un silencio largo lleno de admiración. Como ella había otra dos tías viejitas: la tía Jane, hermana de mi abuela materna, seráfica, siempre sonriente y amable, y la tía Elke, generosa y pequeñita. De sus casas en el viejo Buenos Aires recuerdo el té con limón y los terrones de azúcar que ser servían de lado y nunca iban a parar al interior del vaso.
Me cuesta discernir en cuál de las moradas de las tías viejitas había, de tanto en tanto kumquat o naranjitas chinas en almíbar, algo que intenté reproducir varias veces con poco éxito. Creo que debo de haber sido de los pocos niños de mi generación que tenía una peculiar reverencia por los mayores, cuyo quebrado español raramente se dirigía a mí. Se trata, sospecho, de una reverencia heredada que ha ido perdiéndose con el tiempo, ya que hoy a los jóvenes casi no les interesan los ancianos. Entonces nombrar a los tíos o pensar en los abuelos nos llenaba de orgullo y emoción. Eran, como se dice en francés, ´´padres grandes´´. Artesanos-sastres, talabarteros, pintores de brocha gorda-, no recuerdo a ninguno de ellos vivir por encima de la medianía, casi diría que sobrevivían con lo justo. Las tías viejitas cocinaban de maravillas platos de menudos de pollo con cebolla frita o te daban de probar pepinos en vinagre como los que no he vuelto a degustar.
Nunca hablaban de sus familiares muertos en el Holocausto. Nos miraban a nosotros, los niños, con una esperanza tan azul que sentías que eran mensajeros del cielo, de un cielo muy antiguo que estuviese sellándote de gracia para el resto de tu vida. Entre todos la tía Guítel era, físicamente hablando, la que más destacaba: alta, derecha como la estaca de un rosal, llevaba unos anteojos de gruesos cristales y armazón de oro y emitía monosílabos incomprensibles que, sin embargo, todo el mundo parecía entender menos nosotros. Hay que haber vivido lo bastante como para que esos rostros pretéritos vuelvan y te llenen de amabilidad el día. Creo que fue un poeta francés el que dijo ´´donde mejor canta el pájaro es en el árbol genealógico.´´ Eso para quien tiene buenos oídos y mejor disposición, ya que son más los que se aferran a los malos recuerdos endosándotelos como si fueran los únicos desgraciados que lo pasaron mal. Hoy, a ratos, y sin que ella lo sepa, veo en mi hija mayor algo de la tía Gúitel y agradezco a la genética esas sutiles recurrencias, esas tenues semejanzas, esas parciales herencias. La memoria es buena cuando la memoria es buena.
Mario Satz






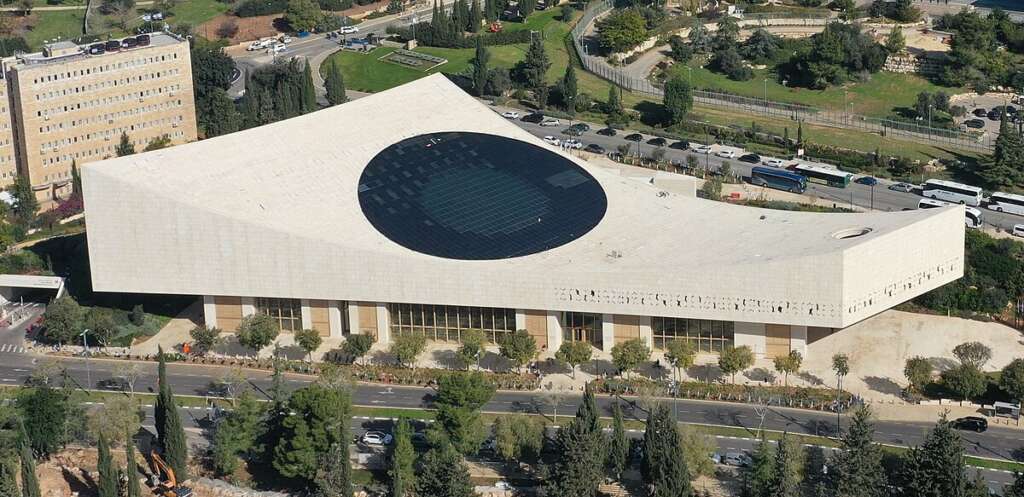













Debes estar conectado para publicar un comentario. Oprime aqui para conectarte.
¿Aún no te has registrado? Regístrate ahora para poder comentar.