
La doble hélice de nuestro código genético, que el hebreo denomina slil ha-caful, tiene en la palabra hélice, slil, guardado un secreto magnífico: su raíz lail significa a un tiempo oscuridad y noche, esa noche cósmica de la que procedemos y que sella la mayoría de las galaxias con la impronta del espiral, de tal modo que lo que es arriba es como lo que es abajo. En otras palabras y como se suele decir, la filogénesis repite la ontogénesis, el universo es uno. Pero, y dado que en slil. hélice, hallamos también a sal, que quiere decir canasto, resulta cierta la vieja observación poética de que el Creador va sacando estrellas de su infinito cesto para sembrarlas aquí y allá con renovada alegría, tal como haría un agricultor en los grumosos surcos de su tierra. ´´El secreto-anota el Zohar-se revela a los que cultivan el campo´´.
Lo dijo hace siglos un poeta japonés, Tenko Murata:
La enorme mano del cielo
Siembra estrellas aquí y allá:
La luz es una fruta viajera
De la que todos nos nutrimos.
El mecanismo por medio del cual las analogías y metáforas nos hacen felices no lo conocemos del todo. Puede que por ese camino lo que está aislado se relacione, lo lejano se acerque y aunque pequemos de antropomórficos, después de todo eso somos: hombres, seres humanos. Mientras que la lógica y el concepto nos facilitan una taxonomía de las cosas, su clasificación y emplazamiento, además de su provisoria inmovilidad, la analogía no responde a más ciencia que la de las emociones y sentimientos que igualan las lágrimas a la lluvia y la risa-escribió Ficino-a la luz del sol. En el mundo de la analogía son curiosos los parentescos, párpados y hebras de té, termiteros y pubis femeninos, carcajadas y cascadas, miel y sabiduría. Existe, además, una razón bioquímica para darle crédito a esos parentescos aparentemente superficiales: ciertas moléculas animales reaparecen en el reino vegetal, determinados alcaloides viven en especies distintas, la pirita de hierro y la sal cristalizan ambas en forma cúbica.
Pensar que la doble hélice hace subir y bajar constantemente en nuestro interior la información que nos articula, hace vislumbrar la prefiguración de una escalera por la que vamos, a trancas y barrancas, del inconsciente a la conciencia. Es un mundo de elementos finitos cuyas combinaciones son infinitas. En algún recodo de nuestra biografía, en algún pliegue temporal, nos aguarda una revelación asombrosa: el tat twam asi, tú eres eso en sánscrito. No somos otra cosa que el universo buscándose, recordándose y olvidándose en un vuelo-y para eso sirven las hélices-, de siempre a siempre. Lo importante no es llegar, o siquiera partir, puesto que no dejamos de hacerlo en ningún modo, sino comprender que lo más profundo es también lo más elevado. Por lo tanto el aprendizaje no tiene término y en ese reside su gracia. Los kabalistas provenzales de la Edad Media empleaban el término iúun para meditar, en cuyo interior hallamos al ojo, ain. Palabra, iúun, cuyo valor numérico, 136, nos conduce a heetzil, purificar y ennoblecer. El mundo, entonces, debe ser ennoblecido tras su purificación, trabajo que comienza por la más simple de nuestras miradas. Como dijera en su momento el rey David: ´´Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu Ley.´´ Salmo 119: 18. Una de esas maravillas es la doble hélice.
Mario Satz






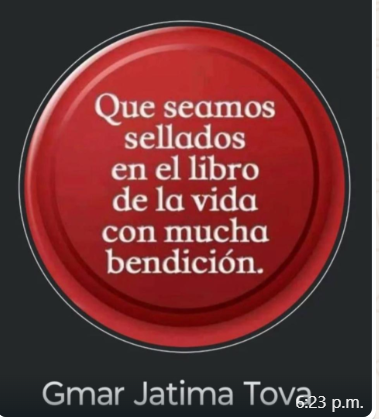













Debes estar conectado para publicar un comentario. Oprime aqui para conectarte.
¿Aún no te has registrado? Regístrate ahora para poder comentar.