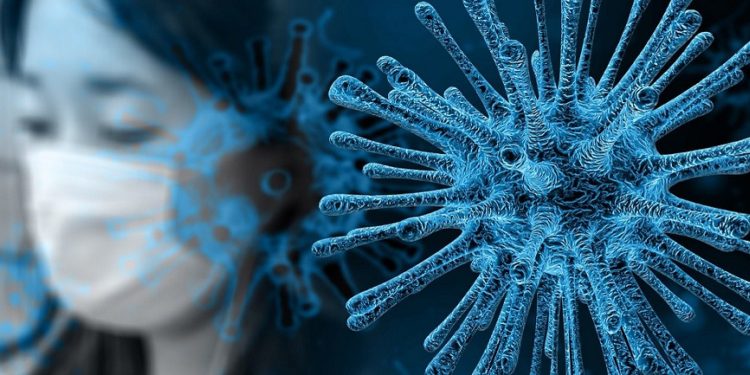
Muchas voces ya nos anuncian que, cuando superemos la actual crisis sanitaria mundial, muchas cosas van a cambiar. Es lo que se empieza a llamar nueva normalidad. Lo que queda claro, comenzando por esta expresión, es que la transformación ya ha empezado por el lenguaje. ¿Qué es una nueva normalidad? ¿En qué se diferencia de una revolución radical? En nada. Después de la Revolución Rusa se impuso una nueva normalidad, al igual que en la de los ayatolás en Irán o tras la conquista de Constantinopla. Puede que al principio cueste aceptarla, pero una vez dentro del nuevo sistema, llegará un momento en que nos parezca la norma.
Otra perversión lingüística de estos días, habitual en los últimos discursos del presidente de España, es la “salida asimétrica”. Es decir, que no va a ser igual para todos los sectores ni para todos los territorios. Pero la asimetría es un término bastante más digerible en un discurso de un gobierno que se supone progresista que la desigualdad. Los principales valedores de lo políticamente correcto están atrapados en vender como avances sociales el recorte de libertades (no ya de movimientos sino de opinión). Y no son los únicos: desde la otra acera política se observa la impotencia de los negacionistas para encontrar soluciones efectivas que no pasen por un cambio importante del modelo económico vigente.
Cada vez son más los líderes mundiales que califican lo que vivimos como una guerra, y todo esfuerzo bélico tiene sus consecuencias, especialmente en el plano político. Israel acaba de cumplir 72 años resistiendo primero al embate de los ejércitos convencionales de países árabes vecinos y luego de milicias y grupos informales de terroristas incluso del mismo país. Esa tensión bélica continuada ha llevado a lo que muchos analistas consideran una “derechización”, aunque es más una desilusión generalizada de las posibilidades de una salida dialogada de esa situación, que un vuelco de valores como la solidaridad y ayuda mutua. ¿Cuál será la nueva normalidad que nos espera?
Primero: se sofocará el espíritu de protesta, ya que será sencillo invocar los fantasmas del confinamiento, del mismo modo que el miedo ha servido para reconstruir naciones derrotadas como Japón o Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, o para controlar los ánimos de la mayoría de los perdedores de la Guerra Civil Española. Eso sí, ni los más radicales defensores de la privatización podrán despreciar un sistema de salud pública que evite que “los demás” le contagien. Y puede incluso que muchos repiensen el papel de las grandes instituciones mundiales como salvaguardas de las luchas globales, no sólo contra la enfermedad sino también contra los estragos naturales, la pobreza y la ignorancia.
No sabemos cómo será la esperada vacuna contra el COVID-19, pero la salida de esta crisis será un sapo difícil de tragar para todos, con el único consuelo de que al menos será algo que podremos llevarnos a la boca.




















Más bien creo que el virus ha sido la vacuna contra la vieja normalidad (libertad de movimiento, de opinión, de reunión, de expresión, libertad de mercado) para traer una «nueva normalidad» que poco tiene de improvisado y mucho de planificado, y sí, la mejor pista es el neolengüaje que incluso no ha tenido reparos en nominar una tragedia sanitaria con unas siglas que «suenan» a dibujito animado, es la eterna estrategia de minimizar o disfrazar el efecto. Ojalá aparezca el antídoto y con él la higienización de las grandes -y cómplices- instituciones mundiales (véase ONU, el ombligo de todas las demás).