
Es más fácil lamentar a Ana Frank que tolerar la existencia de Israel
Recuerdo estar en los callejones del centro de El Cairo hace una década y llegar a las ruinas de una sinagoga, una de las docenas que una vez albergaron la vida religiosa de los miles de judíos que dieron nombre a este barrio. Todavía se llama El Barrio Judío, a pesar que cuando llegué en 2009, los judíos reales que habían abarrotado los callejones hasta la década de 1940 habían sido acosados por la persecución estatal y la violencia masiva. Hasta donde yo sabía, la población judía del barrio judío de El Cairo el día que lo visité consistía en una persona: yo.

Sinagoga Maimónides de El Cairo durante los trabajos de restauración
La sinagoga lleva el nombre del filósofo y médico Maimónides, quien dirigió la comunidad judía en estas tierras en el siglo 12, cuando El Cairo era el centro judío más importante de Oriente Medio. El edificio no era más que una carcasa sin techo, pero descubrí a un equipo de trabajo colocando tablones en una de las habitaciones, hundidos hasta las rodillas en agua fétida. Resultó que el gobierno egipcio, el mismo régimen que tomó posesión de gran parte de las propiedades de los 80.000 judíos expulsados del país dos generaciones antes, estaba involucrado en un proyecto de restauración.

La Sinagoga Maimónides restaurada
Un educado joven ingeniero que se encontraba en el sitio me mostró la ubicación del puesto donde una vez se leyó el rollo de la Torá. Otro hombre, vestido de civil, pero con alguna autoridad vagamente militar, me dijo que no tomara fotos.
No podría haber nada malo en la restauración de una sinagoga, ¿verdad? Resultaba difícil explicar por qué nada de esto se sentía bien; por qué preferiría ver que se dejara al edificio pudrirse, en lugar de verlo hecho como un cadáver en un velorio. Tuve la misma sensación cuando vi a otros periodistas referirse seriamente a la «comunidad judía de El Cairo», citando a una única mujer que era su «presidenta».
No había comunidad, solo un simulacro aprobado por el régimen diseñado para permitir que todos fingieran que no se había llevado a cabo una limpieza étnica y que algo muerto estaba vivo. En el momento de mi visita, el Gobierno egipcio estaba tratando de que uno de sus funcionarios fuera elegido para un alto cargo cultural en la ONU, un esfuerzo obstaculizado por el apoyo anterior de este mismo funcionario a la quema de libros hebreos. ¡Una renovación de la sinagoga no podría dañar su causa! Los verdaderos judíos estaban fuera de Egipto, pero sus avatares imaginarios todavía estaban trabajando duro para servir a las necesidades narrativas de los demás.
En El Cairo, y en otros sitios similares que he visitado en otras partes de Oriente Medio y Europa, he sentido, en palabras de la autora Dara Horn, una «sensación no articulada de que, a pesar de toda la supuesta buena voluntad, algo estaba claramente fuera de lugar».

El libro de Dara Horn «People Love Dead Jews»
Horn ahora ha articulado ese sentido, y muchos otros sentidos importantes y elusivos, en una nueva y magnífica colección de ensayos titulada People Love Dead Jews. (Debo mencionar que pasé un verano con la autora en un programa juvenil hace tres décadas, y he mantenido el contacto con ella). Horn aborda el tema con una comprensión profunda de la historia y un compromiso personal con la tradición judía viva, con un sentido del humor tradicional que aparece de vez en cuando, y también, refrescante y necesariamente, con ira.
Un ensayo memorable relata un extraño viaje a varios «sitios de herencia judía» en Harbin, China, cerca de la frontera con Siberia. La ciudad es conocida por su vasto Festival de Hielo que se celebra cada invierno, y también por ser haber sido fundada por judíos que fueron enviados allí por la Rusia zarista como parte de un proyecto ferroviario, pero luego fueron desposeídos y expulsados por una mezcla de ocupantes imperiales japoneses, fanáticos rusos blancos y comunistas rapaces de la variedad soviética y maoísta. (Horn bromea diciendo que «sitios de herencia judía», es un término benigno utilizado en muchos países con el propósito de utilizar la marca multicultural y atraer el turismo judío, y que suena mejor que «Propiedad confiscada a judíos muertos o expulsados»).

Museo judío de Harbin, China
La autora visita «el cementerio judío más grande del Lejano Oriente», que resulta no ser un cementerio real en absoluto, sino solo lápidas ubicadas en un terreno vacío. El cementerio original fue reubicado hace años y el municipio de Harbin movió solo los marcadores, no los cuerpos, que ahora parecen estar debajo de un parque de atracciones.
Los nombres de esos judíos han sido inevitablemente olvidados. Un destino póstumo muy diferente le sucedió a Ana Frank, el tema de otro ensayo en este libro, quien, en las décadas posteriores a su asesinato a los 16 años, se ha convertido en una marca global. Horn disecciona la forma en que su famoso diario ha sido utilizado como una historia para sentirse bien que halaga a los lectores de la misma manera que una sinagoga renovada halaga el multiculturalismo del estado egipcio.
La frase más famosa del libro de Frank, «Sigo creyendo, a pesar de todo, que las personas son realmente buenas de corazón», es algo que a todos nos gusta escuchar. Pero oscurece la verdad obvia del texto, que fue escrito unas semanas antes de que Ana fuera entregada por sus vecinos holandeses para morir en un campo alemán. Nadie fue lo suficientemente bueno como para salvarla. «Es mucho más gratificante», escribe Horn, «creer que una niña muerta inocente nos ha ofrecido gracia que reconocer lo obvio: Frank escribió que las personas son ‘verdaderamente buenas de corazón’ antes de conocer a personas que no lo eran».

Ana Frank
Y es más fácil amar a una chica judía que ya no puede expresar sus conclusiones potencialmente incómodas sobre su propia vida que tolerar a sus correligionarios que viven actualmente y causan incomodidad. En 2018, el museo de Ana Frank en Ámsterdam, ubicado en el sitio de la casa donde ella se escondió con su familia, no permitió que un empleado judío usara una kipá, explicando que esto violaba la «neutralidad» del museo.
Los directores cambiaron de opinión solo después de cuatro meses de deliberaciones, observa Horn, «lo que parece un tiempo bastante largo para que la Casa de Ana Frank reflexione sobre si era una buena idea obligar a un judío a esconderse». Una observación similar podría hacerse sobre un lugar como Bélgica, que también tiene bonitos museos y monumentos judíos, pero acaba de aprobar una ley que prohíbe la faena animal según la ley judía, una necesidad para aquellos judíos belgas vivos que desean practicar su religión.
Sobre la colección de ensayos de Horn se cierne el lugar que ahora alberga al mayor número de judíos vivos, el estado de Israel. Israel es la demostración definitiva de la tesis de Horn, aunque ella mayormente y sabiamente, se mantiene alejada del tema. Muchas personas ansiosas por venerar a sus judíos desaparecidos se sienten simultáneamente incómodas con los que todavía están vivos en un pequeño rincón del Medio Oriente adonde huyeron después de que la mayoría de los otros lugares de la tierra se volvieran inhabitables para ellos.
Horn se centra en un conmovedor ensayo sobre un grupo de actores y escritores yiddish en la Unión Soviética de la década de 1940 que fueron explotados para propaganda, y luego asesinados cuando ya no eran útiles. Los comunistas podían tolerar a los judíos, escribe, «siempre que no estuvieran practicando la religión judía, estudiando textos judíos tradicionales, usando hebreo o apoyando el sionismo», lo que significa que casi toda la vida judía estaba fuera de los límites permitidos. «La Unión Soviética fue pionera en la creación de un eslogan versátil manipulador, que luego difundió a través de sus estados clientes en el mundo en vías de desarrollo y que sigue siendo popular en nuestros días: esto no es antisemitismo, simplemente antisionismo».

Bat Mitzvá colectivo de niñas de la comunidad de Alejandría, Egipto (antes de 1960)
Esta diferenciación, que sobrevivió a los soviéticos y es cada vez más popular en la izquierda occidental de hoy, se pierde en gran medida en la pluralidad de judíos que son israelíes, y en la gran mayoría que piensa que un estado judío es una buena idea. Las personas mayores aquí en Israel todavía recuerdan cómo en la Guerra de Yom Kippur de 1973, solo 28 años después del cierre de los campos de concentración, los mismos países liberales de Europa que expresaban un piadoso pesar por el reciente exterminio de sus judíos no permitían que los vuelos de reabastecimiento estadounidense que se necesitaban desesperadamente aterrizaran en su territorio en ruta a Israel. País que acababa de ser atacado por dos clientes árabes de los soviéticos y luchaba por recuperarse.
Y en 2021, los jóvenes judíos todavía pueden ver cómo países como Francia, Alemania y el Reino Unido colocaron coronas solemnes en los monumentos conmemorativos del Holocausto mientras participan en el aislamiento del estado judío en la ONU, donde el Consejo de Derechos Humanos, por dar solo un ejemplo, ha condenado a Israel más veces que todos los demás países de la tierra combinados. También pueden observar cómo los activistas en lugares inundados de sitios de herencia judía y museos del Holocausto están promoviendo enérgicamente un boicot a los «sionistas» con un éxito revelador.
Horn no toca el tema, en parte porque no lo necesita; sus ensayos inspiradores revelan lo suficiente. Es ese tipo de hipocresía el que está en el corazón de su argumento. People Love Dead Jews ayuda a explicar la aguda ansiedad de muchos ciudadanos judíos de países occidentales en el 2021, que sienten que el terreno cambia a medida que las viejas formas de pensamiento reaparecen en público tanto en la izquierda como en la derecha, y que queda claro cuán pocas lecciones se han aprendido realmente.
Traducción: Manuel Férez / Revisión: Jorge Iacobsohn









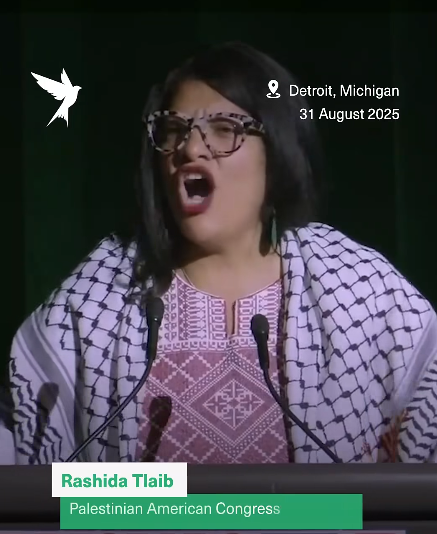










Debes estar conectado para publicar un comentario. Oprime aqui para conectarte.
¿Aún no te has registrado? Regístrate ahora para poder comentar.