
B’H
Levítico 16:1-20:27
Luego de la muerte de Nadav y Avihú, Di-s advierte sobre la entrada “al lugar santo” sin autorización. Sólo el Cohen Gadol (Sumo Sacerdote) puede, una vez al año, en Iom Kipur, entrar al sector más interno del Santuario para ofrendar el santo incienso – ketoret a Di-s.
Otra de las características del Día de Expiación es la suerte echada sobre dos carneros para determinar cuál debe ser ofrendado a Di-s y cuál debe ser despachado para cargar los pecados de Israel hacia el desierto.
La parashá Ajarei también advierte sobre ofrendar korbanot (ofrendas animales o vegetales) en cualquier otro lugar excepto el Santo Templo, prohíbe el consumo de sangre, y detalla las leyes de relaciones prohibidas, como el incesto y cualquier otra relación sexual inapropiada.
La sección Kedoshim comienza con la frase “Serás santo, porque Yo, Di-s vuestro Señor, soy santo”; esto es seguido por docenas de Mitzvot (mandatos Divinos) a través de los cuales el judío se santifica a sí mismo y se relaciona con la santidad de Di-s.
Estos incluyen: la prohibición contra idolatría, la Mitzvá de caridad, el principio de igualdad frente a la ley, Shabat, moralidad sexual, honestidad en los negocios, honor y temor a los padres, la importancia de la vida.
También en Kedoshim se encuentra la frase que el gran Rabí Akiva enseñó que se trata de un principio cardinal de la fe judía y sobre la cual Hillel dijo: “Esta es toda la Torá, el resto es comentario – Ama a tu prójimo como a ti mismo”
AMARLO A PESAR DE…
No nos es difícil amar a nuestro prójimo cuando compartimos cosas, proyectos, alegrías, tristezas.
No nos es difícil amar a nuestro prójimo cuando coincidimos en nuestras metas, tenemos temperamentos similares y un mismo nivel cultural.
¿Pero qué ocurre cuando estas coincidencias no se dan? ¿Qué ocurre cuando no compartimos proyectos, metas, nivel cultural, etc.?
Y aquí es donde nuestra parashá nos dice: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.
Si, debemos amarlo, no importa cuán diferente sea de nosotros, no importa si disentimos. Debemos amarlo por un solo motivo: ¡ES NUESTRO PRÓJIMO!
De sacerdotes a pueblo
Rav Jonathan Sacks
Al comienzo de esta parashá ocurre algo fundamental y la historia es una de las más grandes y menos reconocidas contribuciones del judaísmo al mundo.
Hasta ahora, Vaikrá en gran medida trató sobre los sacrificios, la pureza, el Santuario y el sacerdocio. En síntesis, trató sobre un lugar sagrado, ofrendas sagradas y la elite de personas sagradas: Aharón y sus descendientes, quienes servían en el Santuario. De repente, en el capítulo 19, el texto comienza a referirse a todo el pueblo y a toda la vida:
Dios le dijo a Moshé: «Habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dirás: ‘Santos serán porque Santo soy Yo, el Eterno, su Dios'» (Levítico 19:1-2)
Esta es la primera y la única vez en Levítico que hay una orden tan abarcadora. Los Sabios dicen que esto implica que el contenido del capítulo fue proclamado por Moshé a una reunión formal de toda la nación (hakel). Al pueblo entero se le ordena «ser sagrado», no sólo a una elite de sacerdotes. La vida misma debe ser santificada, tal como el capítulo deja claro. La santidad debe estar manifiesta en la forma en que la nación hace su ropa y siembra sus campos; en la forma en que administran la justicia, cómo le pagan a los trabajadores y cómo conducen los negocios. Los vulnerables (los sordos, los ciegos, los ancianos y los extranjeros) deben recibir una protección especial. Toda la sociedad debe estar gobernada por el amor, sin resentimientos ni venganza.
En otras palabras, aquí somos testigos de la radical democratización de la santidad. Todas las sociedades antiguas tenían sacerdotes. Hasta aquí encontramos en la Torá sacerdotes no israelitas en cuatro instancias: Malkitzedek, un contemporáneo de Abraham, descripto como un Sacerdote del Dios más elevado; Potifar, el suegro de Iosef, un sacerdote egipcio cuya tierra Iosef no nacionalizó; todos los sacerdotes egipcios e Itró, el suegro de Moshé, un sacerdote midianita. El sacerdocio no era algo único de Israel, y en todas partes era una elite. Aquí por primera vez encontramos un código de santidad dirigido a todo el pueblo. Todos debemos ser sagrados.
Pero extrañamente esto no nos sorprende. La idea, si no los detalles, ya fueron aludidos. Las instancias más explícitas son un preludio para la gran ceremonia del pacto en el Monte Sinaí, cuando Dios le dijo a Moshé que dijera al pueblo: «Y ahora, si escuchan diligentemente Mi voz y guardan Mi pacto, serán para Mí un tesoro entre todas las naciones, pues Mía es toda la tierra. Pero ustedes serán para Mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo» (Éxodo 19:5-6), es decir, un reino cuyos miembros son todos en cierto sentido sacerdotes, y un pueblo que es completamente sagrado.
La primera alusión la encontramos mucho antes, en el primer capítulo de Génesis con esta monumental declaración: «‘Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza’… Y creó Dios al hombre con Su imagen, con la imagen e Dios lo creó, hombre y mujer los creó» (Génesis 1:26-27). Lo revolucionario en esta declaración no es que el ser humano pueda ser a imagen de Dios. Precisamente así eran considerados los reyes de las ciudades estados de la Mesopotamia y los faraones de Egipto. Ellos eran vistos como representantes, la imagen viva de los dioses. De allí derivaban su autoridad. La revolución de la Torá es la declaración de que no algunos sino todos los humanos comparten esta dignidad. Sin importar la clase, el color, la cultura o el credo, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.
Así nació el grupo de ideas que a pesar de que llevó muchos milenios, finalmente llevaron a la distintiva cultura occidental: la dignidad no negociable de la persona humana, la idea de los derechos humanos y, eventualmente, las expresiones políticas y económicas de estas ideas, por un lado la democracia liberal y por otro lado la libertad de mercado.
El punto no es que estas ideas estuvieran completamente formadas en las mentes de los seres humanos durante el período de la historia bíblica. Claramente no fue así. El concepto de los derechos humanos es un producto del siglo diecisiete. La democracia no se implementó por completo hasta el siglo veinte. Pero ya en Génesis 1 fue sembrada la semilla. A eso se refirió Jefferson con sus famosas palabras: «Sostenemos que estas verdades son autoevidentes, que todos los hombres fueron creados iguales», y a eso aludió John F. Kennedy en su discurso inaugural cuando habló de la «creencia revolucionaria» de que «los derechos del hombre no surgen de la generosidad del estado, sino de la mano de Dios».
La ironía es que estos tres textos, Génesis 1, Éxodo 19:6 y Levítico 19 hablan todos en la voz sacerdotal que el judaísmo llama Torat Cohanim.(1) En vista de esto, los sacerdotes no fueron igualitarios. Todos descendían de una sola tribu, los levitas, y de una única familia, la familia de Aharón, dentro de esa tribu. Por cierto, la Torá nos dice que esa no fue la intención original de Dios. Inicialmente, iban a ser los primogénitos, quienes se salvaron de la última plaga, los encargados de una santidad especial como ministros de Dios. Eso cambió sólo después del pecado del Becerro de Oro, donde no participó la tribu de Levi. Incluso entonces, el sacerdocio hubiera sido una elite, un rol reservado específicamente para los primogénitos varones. Tan profundo es el concepto de igualdad del monoteísmo, que emergió precisamente de la voz sacerdotal, de donde menos lo hubiéramos esperado.
La razón de esto es que el mundo antiguo defendía por esencia y no por accidente a la jerarquía. Con el desarrollo primero de la agricultura y luego de las ciudades, emergieron sociedades sumamente estratificadas con un gobernador en la cima, rodeado por una corte real, debajo de la cual había una elite administrativa, y debajo de todo una masa analfabeta que era reclutada cada tanto como un ejército o como mano de obra para construir edificios monumentales.
Lo que mantenía en pie la estructura era una elaborada doctrina de una jerarquía celestial cuyos orígenes estaban en los mitos, cuyo símbolo más familiar era el sol, y cuya representación arquitectónica era la pirámide o el zigurat, un enorme edificio ancho en la base y estrecho en la cima. Los dioses habían luchado y establecido un orden de dominio y sumisión. Rebelarse contra la jerarquía terrenal era desafiar la misma realidad. Esta era una creencia universal en el mundo antiguo. Aristóteles pensaba que algunos nacían para gobernar y otros para ser gobernados. Platón construyó un mito en su «República», en donde la división de clases existía porque los dioses habían hecho a algunas personas de oro, a otras de plata y a otras de bronce. Esta era la «noble mentira» que había que contar para que la sociedad pudiera protegerse de la disidencia interna.
El monoteísmo eliminó toda la base mitológica de la jerarquía. Ya no había un orden entre los dioses porque no hay dioses, sólo existe un Único Dios, Creador de todo. Siempre existirá alguna clase de jerarquía: los ejércitos necesitan comandantes, las películas necesitan directores y las orquestas conductores. Pero estos son funcionales, no ontológicos. No se trata de una cuestión de nacimiento. Por eso es más impresionante que los sentimientos igualitarios provengan del mundo del sacerdote, cuyo rol religioso era una cuestión de nacimiento.
El concepto de igualdad que encontramos en la Torá específicamente y en el judaísmo en general no es de igualdad de riqueza. El judaísmo no es comunismo. Ni se trata de igualdad de poder: el judaísmo no es anarquía. Se trata fundamentalmente de una igualdad de dignidad. Todos somos ciudadanos iguales en la nación cuyo soberano es Dios. De aquí la elaborada estructura política y económica que encontramos en Levítico, organizada alrededor del número siete, el signo de lo sagrado. Cada séptimo día es un día libre. Cada siete años el producto de la tierra pertenece a todos, los esclavos israelitas deben ser liberados y las deudas canceladas. Cada cincuenta años, la tierra ancestral debe regresar a sus dueños originales. De esta forma se mitigan las inequidades que son el resultado inevitable de la libertad. La lógica de todas estas disposiciones es la visión sacerdotal de que Dios, creador de todo, es en definitiva el dueño de todo: «La tierra no debe venderse permanentemente, porque la tierra es Mía y ustedes residen en Mi tierra como extranjeros y residentes temporales» (Levítico 25:23). Por lo tanto, Dios tiene el derecho, no sólo el poder, de poner límites a la desigualdad. Nadie debe ser despojado de su dignidad por la pobreza, por la servidumbre sin fin o por una deuda no saldada.
Sin embargo, lo verdaderamente notable es lo que ocurrió después de la era bíblica y de la destrucción del Segundo Templo. Al enfrentar la pérdida de toda la infraestructura sagrada, el Templo, sus sacerdotes y los sacrificios, el judaísmo trasladó todo el sistema de avodá, servicio divino, a la vida cotidiana de los judíos comunes y corrientes. En la plegaria, cada judío se convierte en un sacerdote llevando una ofrenda. Al arrepentirse, cada judío se convierte en el Sumo Sacerdote expiando sus pecados y los de su pueblo. Cada sinagoga, en Israel y en el mundo, se convirtió en un fragmento del Templo de Jerusalem. Cada mesa se convirtió en un altar, cada acto de caridad u hospitalidad en una especie de sacrificio.
El estudio de la Torá, antes algo singular de los sacerdotes, se convirtió en el derecho y la obligación de todos. No todos pueden usar la corona del sacerdocio, pero todos pueden llevar la corona de la Torá. Los Sabios dicen que un mamzer talmid jajam, un erudito de la Torá de origen ilegitimo, es más grande que un cohen gadol am haaretz, un Sumo Sacerdote ignorante. A partir de la devastadora tragedia de la pérdida del Templo, los Sabios crearon un orden social y religioso que se acercaba más al ideal del pueblo como «un reino de sacerdotes y una nación santa» de lo que nunca se había logrado. La semilla había sido sembrada mucho antes, al comienzo de Levítico 19: «Habla a toda la asamblea de Israel y diles: ‘Santos serán porque Santo soy Yo, el Eterno, su Dios'».
La santidad nos pertenece a todos cuando dedicamos nuestras vidas al servicio de Dios y convertimos a la sociedad en un hogar para la Presencia Divina.
NOTA
- Por supuesto que también hay un llamado profético a la igualdad. Escuchamos en todos los profetas una crítica al abuso de poder y la explotación de los pobres y vulnerables. Lo que hizo tan significativa a la voz sacerdotal es que esa es la voz de la ley, y por lo tanto las estructuras legales que aliviaron la pobreza y fijaron límites a la esclavitud.
¿Acaso amamos demasiado?
El amor florece cuando la pasión se mitiga con algo de inhibición.
Por Yanki Tauber
Corto circuito (elect.): condición anormal, usualmente no intencional, de resistencia relativamente baja entre dos puntos de diferente potencial en un circuito que, por lo general, resulta en un flujo de exceso de corriente.
Diccionario de lengua inglesa, Random House
Aparentemente sí. Muchos matrimonios fracasan por la muerte del amor; un número similar resulta agobiado por lo mismo.
Estamos tan deseosos de conectarnos, tan hambrientos de tener comunión con otro ser humano, que nos olvidamos de que el amor dura si es complementado con una igual cantidad de restricción, de contención. Estamos tan ansiosos de entregarnos a la persona amada —ya sea una esposa, un hijo o un amigo— que a menudo nos damos sin tener en cuenta las necesidades y deseos de los destinatarios de nuestro amor.
El amor florece cuando la pasión se mitiga con algo de inhibición, cuando la intimidad es templada con un mínimo de reserva. Pero el amor se quema cuando se traicionan todos los límites.
Así, una relación amorosa se puede comparar con un circuito eléctrico. En un circuito, la atracción entre las cargas positiva y negativa crea una corriente de energía que las une; la corriente encuentra algo de resistencia a medida que pasa por el circuito y entonces disminuye su intensidad. Esta atracción eléctrica tiende naturalmente a buscar la ruta más corta y llevar la mayor cantidad posible de corriente a unirse con las cargas atraídas. Pero si dicha tendencia es indulgente —si la “resistencia” cede— el circuito entra en «corto», la corriente se intensifica y, en última instancia, causa la destrucción del circuito y la ruptura de la misma conexión que buscaba crear.
El libro de Vaikrá habla de la trágica muerte de Nadav y Avihú, los dos hijos mayores de Aarón.
Después de muchos meses de trabajo y anticipación, el Santuario finalmente se estableció en el campamento de Israel y la Presencia Divina llegó para descansar junto a él. En medio de las alegres ceremonias de dedicación, «Nadav y Avihú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Di-s un fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Di-s y los quemó, y murieron delante de Di-s” (Vaikrá 10: 1-2).
En su comentario sobre la Torá, el gran sabio y místico Rabí Jaim ibn Atar explica que Nadav y Avihú murieron a causa de una sobredosis de amor.
Una vez al año, en Iom Kipur, el sumo sacerdote entraba en la cámara más interna del Santuario, el Kodesh Hakodashim, para ofrecer ketoret (incienso) a Di-s. En esta ocasión —en la que el ser humano más espiritual realizaba el más sagrado de los servicios en el lugar más sagrado del mundo durante el día más sagrado del año— fue el punto de máxima intimidad con Di-s alcanzado por el hombre. Nadav y Avihú eran sacerdotes, pero no eran sacerdotes importantes (a pesar de que lo habrían sido si hubiesen vivido lo suficiente para reemplazar a su padre en este oficio); era una ocasión muy especial, marcada por los ofrecimientos especiales a Di-s, pero no era Iom Kipur. Su sed de intimidad con Di-s no pudo ser satisfecha por nada menos que la más extrema. Querían estar más cerca todavía, aunque «él nunca les mandó».
La vida humana es una historia de amor entre el alma y su Di-s. Nuestra pasión por la vida es un deseo de la «chispa de la Divinidad» implícita dentro de cada una de las creaciones de Di-s; en definitiva, todo lo que hacemos está motivado por el deseo de nuestra alma de acercarse a nuestra Fuente. Este deseo es tan poderoso que nos puede llevar a hacer cosas contrarias a la voluntad de Di-s, cosas que pueden violar los límites de nuestro amor y lo destruyan.
Para que nuestro matrimonio pueda vivir y prosperar, debemos alimentar nuestra pasión por la vida; pero también debemos saber cuándo retirarnos. Al igual que en todas las relaciones de amor verdadero, hay que aprender a amar de la manera en la que nuestro amado necesita y desea ser amado. (www.es.chabad.org)






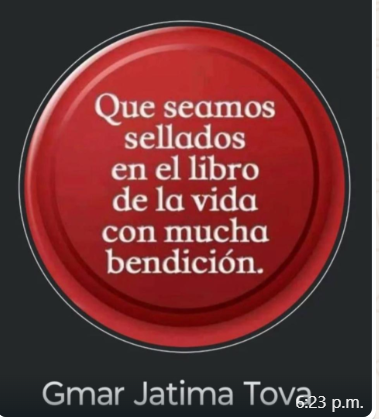













Debes estar conectado para publicar un comentario. Oprime aqui para conectarte.
¿Aún no te has registrado? Regístrate ahora para poder comentar.