
Imagen IDF . Amigos de IDF
Autor Joshua Hoffman , futureofjewish.com
Dicen que controlamos los bancos. Dicen que controlamos Hollywood. Dicen que controlamos los medios. Dicen que tenemos demasiada influencia, demasiado poder, demasiado orgullo.
Pero nunca preguntas por qué.
Así que déjame decirte.
Se nos prohibió poseer tierras, así que aprendimos a ganarnos la vida con la mente. Mientras otros forjaban legados sobre la tierra y la servidumbre, nosotros forjamos el nuestro con la erudición y el estudio. Nos convertimos en comerciantes, financieros, médicos y filósofos, no porque ansiáramos oro, sino porque la tierra nunca fue nuestra para cultivarla.
Nos negaron la entrada a las universidades, así que abrimos nuestros propios colegios y estudiamos el doble. Nuestro énfasis en la educación no surgió del privilegio, sino de la exclusión.
En los shtetls de Europa del Este y los guetos de Europa Occidental, la Torá era nuestro libro de texto, y el razonamiento talmúdico, nuestra disciplina. Cuando otros se burlaban de nosotros por ser estudiosos, convertíamos el insulto en una armadura.
Nos empujaron a guetos y nos prohibieron el acceso a gremios y profesiones. Así que nos dedicamos a lo que quedaba: el entretenimiento, la confección, el comercio y la narración. En Estados Unidos, excluidos de muchos trabajos «respetables», nos fuimos al oeste y ayudamos a inventar Hollywood, no para lavarnos el cerebro, sino para soñar. Para crear magia de la nada. Para contar nuestras historias porque nadie más lo haría.
Dices que dirigimos los bancos, pero tampoco pedimos ese trabajo. En la Europa medieval, la Iglesia prohibía a los cristianos prestar dinero con intereses, calificándolo de pecado: usura.
Pero reyes y nobles aún necesitaban préstamos, y alguien tenía que encargarse de la recaudación. Así que recurrieron a los judíos, ya considerados impuros, ya despreciados. La recaudación de impuestos, el préstamo de dinero y las finanzas se consideraban «trabajo sucio», así que ¿Quién mejor para asignárselo que al judío «sucio»?
Y así nos convertimos en prestamistas, no por ambición, sino por la fuerza. Nos exprimieron hasta el último centavo que pudiéramos reunir, y luego, cuando las deudas aumentaron o la corona ya no nos necesitaba, nos expulsaron, o algo peor.
Nuestro papel financiero se usó como justificación para persecuciones, pogromos y libelos de sangre. Aun así, sobrevivimos. Aprendimos. Desarrollamos una comprensión del dinero porque no teníamos otra opción. Y siglos después, ustedes se dieron la vuelta y dijeron: «¡Miren qué avariciosos son!».
Dicen que les robamos la tierra a otros, pero olvidan de dónde venimos. Los judíos vivieron en todo el mundo árabe y musulmán durante siglos, no como iguales, sino como dhimmis . Ciudadanos de segunda clase. Tolerados, no aceptados. Protegidos, pero humillados.
Teníamos que pagar impuestos especiales solo para existir. No se nos permitía construir casas más altas que las de nuestros vecinos musulmanes. Teníamos que hacernos a un lado en las calles, bajar la mirada y nunca, jamás, olvidar nuestro lugar.
A veces nos dejaron en paz. Otras veces, incendiaron nuestras sinagogas, agredieron a nuestras mujeres, se llevaron a nuestros hijos, desarraigaron nuestras vidas. Y cuando nació el Estado de Israel, casi un millón de judíos fueron expulsados u obligados a huir de tierras árabes, despojados de sus propiedades, su ciudadanía y su dignidad.
De Bagdad a El Cairo, de Trípoli a Damasco, comunidades judías que habían perdurado durante milenios desaparecieron casi de la noche a la mañana. No se creó ninguna agencia de las Naciones Unidas para esos refugiados judíos. No se exigió ningún «derecho al retorno» global. No usamos nuestro trauma como arma; lo usamos para construir.
Muchos de los judíos mizrajíes que vemos hoy en Israel son nietos de quienes lo perdieron todo, pero finalmente encontraron algo mejor: un hogar que lucharía por ellos.
Dices que somos tribales. Pero olvidas que intentamos integrarnos. Intentamos mimetizarnos. Cambiamos nuestros nombres, nos alisamos el pelo, incluso abandonamos nuestra fe.
Pero por mucho que lo intentáramos, nos recordaste que éramos judíos. Así que nos encerramos en nosotros mismos y nos apoyamos mutuamente. Construimos comunidades donde nos excluyeron. Sinagogas donde nos prohibieron la entrada a las iglesias. Hospitales donde no éramos bienvenidos en los tuyos. Organizaciones para defendernos cuando nadie más lo hacía.
Dices que tenemos demasiado éxito. Pero el éxito era nuestra única seguridad. Cuando llegaron los pogromos, necesitábamos dinero para huir. Cuando las cuotas bloquearon el acceso de nuestros hijos, necesitábamos influencia para abrirnos puertas. Cuando ninguna nación nos quería, construimos la nuestra —Israel— para no depender nunca más de la clemencia de potencias extranjeras.
Se nos acusa de doble lealtad, pero ¿lealtad a qué? ¿A un mundo que nos quemó o se quedó de brazos cruzados mientras ardíamos? Nuestra lealtad es mutua porque la historia nos enseñó que nadie más lo sería.
Odian que Israel exista. No por sus políticas. No por territorio. Nos odiaban antes de 1948, antes que se trazara una sola frontera. Lo que odian es que el judío ahora tenga poder. Un ejército permanente. Un gobierno. Un hogar. Nos preferían débiles, errantes, dependientes de su compasión, o de su permiso para vivir. Israel es la respuesta judía definitiva a 2000 años de desamparo, humillación y masacre.
Odias que ya no pidamos permiso. Que no esperemos la compasión del mundo para defendernos. Odias que construyamos, que innovemos, que revivamos lenguas antiguas y hagamos florecer desiertos. Odias que la autodeterminación judía sea real, próspera y permanente.
Y esto es lo que más te asusta: Israel no es una reacción al Holocausto; es la póliza de seguro contra el próximo. Es el lugar donde «Nunca Más» no es solo un eslogan; es una doctrina de seguridad. Son los F-16, la Cúpula de Hierro y los niños y niñas de verde oliva que no se van a callar.
Odian que Israel exista porque significa que el judío ya no está a su merced, y odian que Israel sea fuerte. Pero ¿Qué esperaban? ¿Que el pueblo que dispersaron, encerraron en guetos y masacraron construiría un país débil? ¿Que una nación nacida de las cenizas del Holocausto juraría «Nunca Más» sin sentirlo?
Odias que el sionismo haya sido el proyecto de descolonización más exitoso, quizás de la historia. Mientras las naciones de todo el mundo se liberaban del dominio extranjero, un pueblo ancestral hizo lo imposible: Regresamos a casa tras 2000 años de exilio. No para conquistar la tierra de otro, sino para reclamar la nuestra.
El sionismo nunca se trató de imperialismo; se trató de poner fin a la colonización más larga de la historia, el desplazamiento de los judíos de su tierra natal. Somos indígenas de la Tierra de Israel. Nuestra lengua nació allí. Nuestros profetas caminaron allí. Nuestros antepasados oraron allí mirando hacia Jerusalén, no hacia París ni hacia Varsovia.
No «colonizamos» la tierra; la revitalizamos. Construimos un estado no sobre la base de la conquista, sino del retorno. Y lo hicimos rodeados de enemigos, bajo embargo mundial y llorando a millones de personas asesinadas.
Celebran la descolonización, hasta que la haga el judío. Quieren que todos los pueblos se levanten, menos nosotros.
Y entonces llegó el 7 de octubre. Nos mostraste, una vez más, exactamente por qué necesitamos a Israel. Nos mostraste lo que sucede cuando los judíos son vulnerables. Lo que sucede cuando bajamos la guardia. Lo que sucede cuando creemos que el odio tiene fecha de caducidad.
El 7 de octubre, cayó la máscara. Hamás no atacó a soldados. Atacó a bebés. Abuelas. Asistentes a festivales. Activistas por la paz. Sobrevivientes del Holocausto.
Violaron, mutilaron, quemaron y lo transmitieron al mundo. Y mientras buscábamos a nuestros hijos secuestrados y enterrábamos a nuestros muertos, el mundo se unió para corear, no contra el terrorismo, sino contra nosotros.
Levantaron carteles que decían: «Por cualquier medio necesario». Justificaron la masacre con palabras como «resistencia». Transformaron nuestro dolor en su celebración.
El 7 de octubre no fue solo una masacre; fue una revelación. Nos recordó que ninguna asimilación, ningún éxito, ningún Premio Nobel, ningún tratado de paz ni ninguna etiqueta nos protegerá si no podemos protegernos a nosotros mismos.
Vivimos en un mundo post 7 de octubre. Un mundo donde los judíos ya no piden disculpas. Ya no buscan su aprobación. Ya no creen que si nos explicamos mejor, dejarán de odiarnos.
Ahora sabemos, sin lugar a dudas, que la memoria del mundo es corta, pero la nuestra es larga.
Somos un pueblo que carga con el trauma y la tenacidad. Somos hijos de refugiados que se convirtieron en guerreros. Descendientes de sobrevivientes del Holocausto que se convirtieron en constructores de estados. Nietos de exiliados que regresaron a casa.
Intentaron destruirnos el 7 de octubre. En cambio, nos recordaron quiénes somos.
Aquí está la ironía que te niegas a ver: Fue tu odio lo que nos hizo así. Nos obligaste a abandonar tus profesiones, así que dominamos las que no querías. Nos expulsaste de tus instituciones de élite, así que construimos otras mejores. Nos aislaste, así que construimos nuestras propias redes. Nos llamaste débiles, así que nos hicimos fuertes. Querías que fuéramos pobres e impotentes, y al intentar mantenernos allí, nos diste todas las razones para ascender.
El antisemitismo no detuvo el éxito judío. Lo causó. Querían que nos fueramos de su mundo. Construimos uno nuevo. Y ahora se quejan que prosperamos.
Así que sí, estamos orgullosos. Sí, tenemos éxito. Sí, somos influyentes. Pero nada de esto fue fácil. Cada triunfo judío se remonta a siglos de exilio, búsqueda de chivos expiatorios, genocidio y resiliencia. Nos hicimos fuertes porque no nos dieron otra opción.
Nos convertiste en las personas con las que ahora resientes.
Y no lo sentimos
Traducido para Porisrael.org por Dori Lustron
https://www.futureofjewish.com/p/a-love-letter-to-jewish-resilience?r









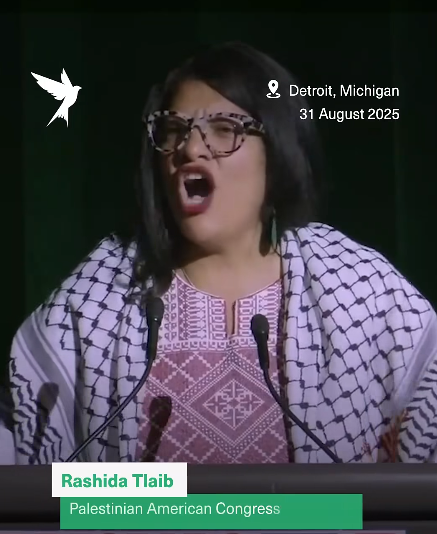










Debes estar conectado para publicar un comentario. Oprime aqui para conectarte.
¿Aún no te has registrado? Regístrate ahora para poder comentar.