
Aquella tarde de invierno, mientras preparaba una mermelada de naranjas amargas de Sevilla, el abuelo recordó con nitidez lo sucedido treinta años antes cuando, en compañía de Jacques Piccard, el hijo de Auguste, quien inventara el batiscafo, descendieron a la Fosa de las Marianas cerca de Guam, en el océano más profundo de la tierra, y vieron destellos y luces de una belleza inaudita.
Estaba al cuidado de su nieto porque su hija se había marchado de viaje por un día y le había prometido al chico contarle algunas de sus más preciosas aventuras de juventud. La chimenea estaba encendida, crepitando un adiós de fuego con voz desigual. Afuera la nieve envolvía todo con su manto de princesa del solsticio. Le preparó algo para comer, puso la mermelada en los frascos que previamente había lavado, atizó el fuego y dijo:
-Cuando bajas y bajas a lo más hondo del océano, por más protegido que te sientas, siempre experimentas un poco de miedo. Tan solares somos y tanta influencia tiene la oscuridad sobre nosotros.
-¿Te dolían los oídos, abuelo?
-Un poco-respondió el viejo-, pero el Trieste inventado por Picard era una joya de la ingeniería submarina. Nos sentíamos como Jonás en el vientre de la ballena, seguros de que sobreviviríamos a la inmersión por profunda y peligrosa que fuera.
-A mí-dijo el niño-, sólo me dan miedo las noches sin estrellas y sin luna.
-¿Por qué?-indagó el abuelo.
– Porque por delgada que sea luna y por poco que brillen las estrellas-respondió el niño-, algún destello llegará hasta mí y podré caminar, orientarme, eso es lo que creo.
-Y tienes razón, pequeño, mucha razón.
El chico se removió, orgulloso de lo que había dicho.
-Hubo un momento en que percibimos la lluvia subacuática-prosiguió el anciano- de las miles de millones de partículas que caían hacia el fondo del océano y otro en el que, apagadas las luces de nuestra nave, vimos un cardumen de peces que poseían sus propias linternas, iluminaban esa lluvia y engullían sus partículas más allá de las praderas grises, todo bajo el latido regular del batiscafo y el parpadeo de los tableros de control.
El chico miraba la boca de su abuelo como si fuera la de un antiguo oráculo del que, de pronto, pudiesen salir milagros y profecías.
-Qué importa si sólo comes restos de otros-dijo el abuelo-, si a cambio de eso tienes tu propia luz ¿no crees?
Incapaz de contestar a esa pregunta, el niño suspiró.
-Así es, querido mío-explicó el viejo rascándose la barba-, cuando más vasta y oscura es la profundidad en la que te adentras, más necesaria es tu propia luz. Por débil que sea, es tuya y siempre te ayudará.
-Y al salir,¿qué te esperaba al salir, abuelo?-indagó el nieto, queriéndolo rescatar del espeso silencio que rodeaba aquel recuerdo marino.
-El convencimiento de que yo también tenía mi pequeña fosforescencia para los momentos de mayor oscuridad. A condición de que no se lo pidiera todo al sol ni esperara de los otros más que las migas de su pan, a condición de que en ese viaje hacia el abismo fuera fiel a la nave de mi propio cuerpo.
Esa noche el niño se durmió pensando que la nave del suyo tenía una enorme oscuridad por explorar.







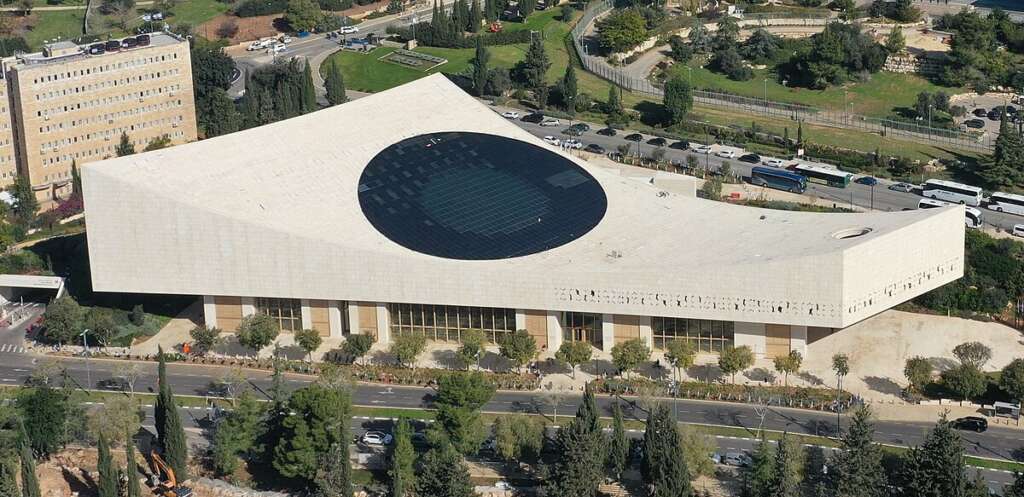












Debes estar conectado para publicar un comentario. Oprime aqui para conectarte.
¿Aún no te has registrado? Regístrate ahora para poder comentar.