
El meñique resentido
Mario Satz
Porisrael.org
Hubo una vez una mano muy hábil, de fuertes dedos a excepción del meñique, que por uno u otro motivo siempre se lastimaba cuando los demás asían, rompían una rama, sostenían una herramienta, empujaban algo o tiraban de una cuerda. El índice era inteligente y el pulgar muy fuerte, el anular flexible y el dedo medio firme, pero el meñique no era ninguna de esas cosas. Servía, claro está, para limpiar los oídos de su dueño, pero en lugar de encontrar placer en esa faena, el meñique se ofendió con sus hermanos y dejó de hablarles, se mantenía apartado de ellos, lo cual debilitó a la mano, que no comprendía muy bien por qué el más pequeño de los dedos había adoptado esa actitud. Lo cierto es que el meñique estaba molesto con ellos y no les perdonaba sus talentos a la par que no aceptaba sus propios límites.
Fue el pulgar y le dijo:
-Vamos, no te pongas así, te necesitamos.
-Si tú, meñique, no actúas con nosotros la mano pierde elegancia.
-Y efectividad- dijo el dedo medio.
-Y exactitud-insistió el anular.
Tanto insistieron los demás dedos haciéndole ver lo importante que era, aún y actuando poco, su presencia y compañía, que el meñique los perdonó y decidió que no hay trabajo inútil, tarea menor. Lo curioso es que con el tiempo se dio cuenta de que su perdón aliviaba las heridas que continuaban causándole los distintos trabajos, como si lo hubiese dado, al perdón, retrospectiva y prospectivamente. Hasta llegó a pensar, conmovido, que sus hermanos antes le habían perdonado a él cada una de sus torpezas sin ofenderse por sus pocas habilidades. De tal modo que ambos perdones hicieron, a partir de entonces, más agradable la convivencia.
La mujer resquebrajada
Mario Satz
Porisrael.org
Erase una vez una mujer ni joven ni vieja, ni guapa ni fea, ni alta ni baja, cuya biografía estaba tan llena de pesadumbres reales como imaginarias. Tan sensible al dolor y al desconsuelo, y tan carente de memoria, que nunca atinaba con claridad a saber qué le hería, quién la decepcionaba y qué hacer para recordar que debía seguir viva. Como otros cambian de ropas, ella cambiaba de médicos. Como otros hablan de sus proyectos y realizaciones, a duras penas ella podía hablar de sus fracasos y frustraciones. Y, sin embargo, incluso en tales condiciones continuaba levantándose por la mañana, preparándose el café y saliendo de su casa para ir a trabajar.
Una tarde le dijeron que había llegado a la ciudad un rabí de Samarcanda, vendedor de alfombras y médico a ratos, un ser que con sólo mirar a los consultantes sabía cuáles eran sus males. Se llamaba rabí Araón Harrofé. Tenía el rostro enmarcado en una barba blanquísima y la herencia genética le había conferido unas manos extraordinarias. La mujer resquebrajaba averiguó cómo entrevistarse con él y lo descubrió en una tienda de alfombras de un pariente, sentado en un pequeño banco de madera oscura en el ámbito más silencioso que ella hubiese visitado nunca. La sala olía a lana teñida y a rosas secas. El rabí la hizo sentar a su lado y la miró a los ojos. Lo que vio, lo que atisbó en un segundo hizo lagrimear los suyos. Era una criatura de cristal resquebrajado por los vientos del descontento y golpeado por tantas tormentas como fisuras revelaban sus arrugas faciales.
-Necesitas una transfusión de afecto, hija mía-dijo el anciano rabí Araón Harrofé-, un beso endovenoso.
Perpleja, la mujer resquebrajada comenzó a llorar. Creía haber venido en busca de un remedio químico o, a lo sumo, práctico para su vida y he aquí que le hablaban del afecto y de besos raros. Era cierto que caía, con frecuencia, en la palidez de recurrentes anemias, pero atribuirlas a la falta de amor le parecía exagerado.
-Ninguno de tus dolores es más grande que tu carencia afectiva-dijo el maestro-, y que la pérdida de confianza en tu propia vida. Ven, dame tu brazo derecho.
Insegura, torpe, la mujer resquebrajada hizo lo que el rabí le decía y éste, con una gentileza arcaica, sosteniéndole el brazo por el codo, buscándole las venas con sus verdes ojos de circular esperanza le dio un tenue beso endovenoso sobre el relieve azulado de la piel.
-Hay transfusiones sutiles-dijo, después, el maestro-, que confieren a la sangre la certeza de una noble compañía, la amistad de un oxígeno nutricio. Yo he aliviado un poco tu dolor; ahora alivia tú, y por el mismo método, el dolor de quienes padecen más y no saben pedir socorro. No olvides nunca que el beso junta en los labios lo que el pensamiento y la lengua separan por la errónea actividad de la boca
Mario Satz: El secreto de la miel
***********************************************************************
El perfume del hombre universal
Mario Satz
Porisrael.org
Ahmed Kureshi, discípulo de un discípulo de Attar el Perfumista, oyó decir de niño que los santos y los maestros tienen el auténtico olor del Hombre Universal (1), pues exhalan un aroma sereno y mejoran las ropas que usan con el roce de su piel. Al oírlo Ahmed Kureshi decidió que sería sastre, una manera de estar cerca de los cuerpos y percibir la calidad de sus alientos y perfumes. Muchas son las maneras de buscar la verdad, y una de ellas es el oficio que nos toca o que escogemos ejercer.
-Y sin embargo, sin embargo-le dijo Ahmed a su amigo Zakir Naguid el músico-, en mi larga vida sólo una vez me hallé ante un hombre así, y no parecía precisamente un santo.
-¿Por qué?
-Era un judío podador de palmeras-explicó-.Ya sabes, de esos que alisan el tronco con la hoz de su destreza y tienen una habilidad de monos para trabajar en las copas más altas sin marearse ni caerse.
-Si podaba palmeras-dijo Zakir Naguid-, la rectitud no debía resultarle extraña, ni desprender lo muerto un problema o subir muy alto un impedimento.
-Eso es verdad-asintió Ahmed el sastre-, el caso es que el judío Salomón era sordomudo y no pude comunicarme con él más que por señas.
Tras unos segundos de silencio, mirando hacia el horizonte, el músico comentó:
-Las palabras no lo contaminaban con su ambigüedad, su lengua no lo traicionaba y sus oídos estaban libres del rumor ajeno. Tal vez fuera esa la razón por la que pensaste que era un santo.
-Recuerdo sus manos-explicó Ahmed-, eran ásperas y fuertes. Su agilidad angélica, su porte distinguido. Me impresionó descubrir en cada reflejo de su mirada un crecimiento y un viaje hacia la felicidad.
Tras la conversación, y mientras la noche ofrecía una a una sus estrellas, los amigos callaron a la espera de un signo que sellara el sentido de su diálogo. Voló un murciélago. Pasó una luciérnaga. Susurró la brisa entre los naranjos pero ninguno de esos acontecimientos colmó su atención. Por fin, cercanas, oyeron las olas desmayándose en la costa.
-Ni siquiera supe dónde vivía, si estaba casado o era soltero-suspiró el sastre.
-Digamos-agregó el músico-, que era un hombre simple que va de aquí para allá acariciando cortezas y fertilizando palmeras. ¿Acaso hay más universalidad que ésa?
-Aún no te he dicho a qué olía-levantó Zakir un dedo.
-Hazlo.
-Olía a madera herida y árbol que canta.
-Mejor santidad imposible, más belleza que ésa es rara de hallar






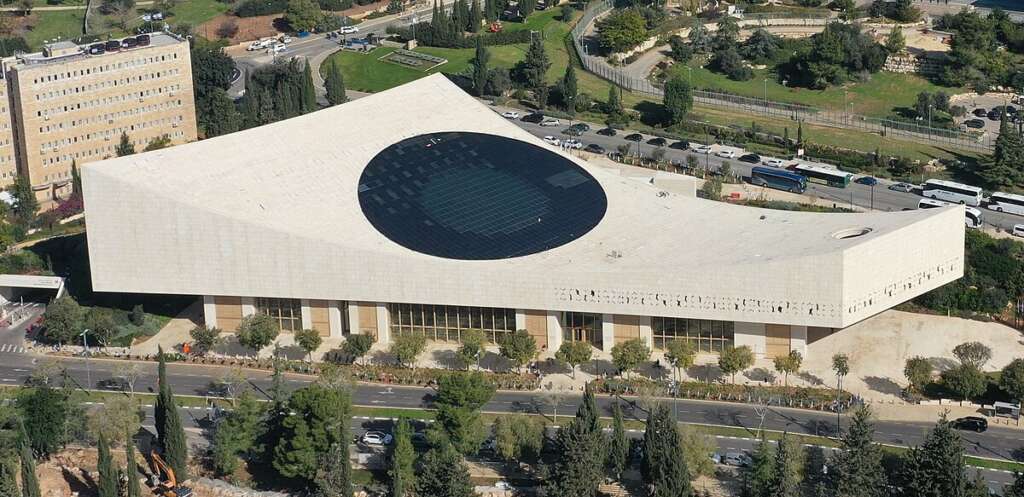













Muy bueno.