
(Imagen: cortesía de Catherine Pérez-Shakdam)
Hay fechas que se niegan a quedarse quietas en el calendario; sobresalen como una esquirla bajo la piel. El 7 de octubre de 2023 es una de ellas. Exige no solo recuerdo, sino comprensión. En esa mañana de sábado, hombres armados con fusiles y una certeza teocrática se lanzaron contra familias, asesinaron civiles, secuestraron a los vulnerables y difundieron sus actos como si la atrocidad fuera publicidad. Desde cualquier punto de vista, fue el día más mortífero para los judíos desde la Shoá. Conmemorarlo es insistir en que la primera lealtad del duelo es hacia la verdad.
La verdad, por desgracia, está pasando un mal momento en nuestro bazar digital. Hemos creado un ágora donde los rumores corren mientras la realidad se amarra los zapatos. En las horas y semanas posteriores a la masacre, las afirmaciones falsas se consolidaron antes que las pruebas. Los titulares se osificaban mientras los hechos aún se estaban desarrollando, y canales llenos de los dos espíritus traviesos de nuestra época: la información falsa —palabrería bienintencionada que florece con prisa—, y la desinformación —mentira de esmoquin deliberadamente cortada para ajustarse a nuestros prejuicios—. Parte de esto fue accidental, pero demasiado fue manipulado por aquellos para quienes la democracia liberal no es una conversación a la que unirse, sino un rival al que sabotear.
Un poco de claridad moral a la antigua es necesaria. No podemos permitir que la atrocidad sea editada en tiempo real por sus autores o por sus compañeros de viaje ideológicos. Una sociedad que se encoge de hombros ante esa perspectiva es una biblioteca que le deja dispuestas cerillas a los pirómanos. La niebla de la guerra no es meramente meteorológica; es en gran parte casera. Nuestra economía de la información premia la velocidad sobre el sentido y la sensación sobre la fuente, y nosotros —pobres simios de la costumbre— compartimos lo que nos halaga e ignoramos lo que nos desafía. Para cuando los analistas tenaces y los periodistas escrupulosos terminan su trabajo, el incendio ya ha traspasado el cortafuegos.
Las consecuencias no son teóricas. Las comunidades judías de Occidente llevan dos años viviendo en una corriente de aire frío que cala hasta los huesos. Los estudiantes descubren que las salas de los seminarios pueden convertirse en tribunales; las sinagogas y las escuelas requieren el tipo de seguridad que solía reservarse para las embajadas; las fachadas de las tiendas se decoran con la semiótica de la amenaza; y la gente común —gente común, agotada por las noticias— reaprende las tediosas artes de la autocensura y la planificación de rutas.
Nuestra economía de la información premia la velocidad sobre el sentido y la sensación sobre la fuente, y nosotros —pobres simios de la costumbre— compartimos lo que nos halaga e ignoramos lo que nos desafía. Para cuando los analistas tenaces y los periodistas escrupulosos terminan su trabajo, el incendio ya ha traspasado el cortafuegos
Existe, por supuesto, un debate legítimo sobre política, poder y la conducción de la guerra. Pero junto a esa conversación, con colmillos y vehemente, se esconde una bestia diferente: el antisionismo, que tan a menudo sirve de lavandería para la antigua toxina del antisemitismo. El truco es simple y deshonroso: redefinir la autodefensa judía como pecado inherente, ampliar la definición a cualquier judío que rechace el catecismo y, ¡listo!, prejuzgar con un halo.
Mientras tanto, los radicales han actualizado su repertorio. El objetivo ya no es la persuasión; es la incapacitación. El objetivo es hacer que la sociedad plural sea inviable, que para la universidad sea imposible enseñar, la plaza pública imposible de compartir. Los adversarios extranjeros están encantados de ayudar, amplificando nuestras voces más indignadas con redes encubiertas, bots y cuentas falsas; pero la cuestión no es que nuestra agitación sea de origen extranjero, sino que nuestras vulnerabilidades son explotables. Si cedemos el ámbito común a la intimidación y el engaño, descubriremos que las luces de la civilización no se apagan con un estallido, sino con un millón de clics entusiastas.
Si cedemos el ámbito común a la intimidación y el engaño, descubriremos que las luces de la civilización no se apagan con un estallido, sino con un millón de clics entusiastas
¿Qué debemos hacer, entonces, quienes aún creemos que las democracias maduras pueden albergar más de una idea en la cabeza y mantener la calma al hacerlo? La respuesta empieza por la mentalidad. La verificación debe preceder a la viralidad. Funcionarios, periodistas, activistas e influencers pueden, sin ninguna ley nueva ni la varita de un censor, rechazar la certeza performativa en el amanecer de un evento controvertido. Digan lo que se sabe, digan lo que no, registren las actualizaciones y ahórrennos el escándalo hasta que la evidencia haya llegado con sus comprobantes. Cuando la atribución importa, muestren sus operaciones: divulguen, según lo permitan la seguridad y la clasificación, la procedencia de las imágenes, la telemetría, la cadena de inferencias. La confianza no es un sacramento; es un hábito nacido de la trasparencia.
Al mismo tiempo, no debemos disculparnos por proteger a quienes son claramente atacados. Las escuelas, sinagogas y reuniones judías merecen una protección serena, visible y legal por parte del Estado. Esto no es favoritismo; es el gobierno cumpliendo su parte del contrato social. Nuestras instituciones cívicas —universidades, ayuntamientos, espacios culturales— también deben redescubrir la valentía de trazar límites: la glorificación del terrorismo no es debate; el acoso y la intimidación no son pasatiempos. Las vías de denuncia deben ser ágiles y trasparentes, y las sanciones proporcionadas, pero reales. La protesta merece espacio; la persecución, no.
Nuestras instituciones cívicas —universidades, ayuntamientos, espacios culturales— también deben redescubrir la valentía de trazar límites: la glorificación del terrorismo no es debate; el acoso y la intimidación no son pasatiempos. La protesta merece espacio; la persecución, no
La educación también debe ganarse la vida. Enseñamos álgebra y Shakespeare; sin duda también podemos enseñar higiene epistémica: cómo saber lo que sabemos. Desde adolescentes hasta jubilados, la pregunta «¿Cómo sé que esto es cierto?» debería volverse tan habitual como «¿Dónde he dejado las llaves?». El objetivo no es el cinismo, sino la duda cultivada, una postura mental que mantenga los pies sobre la tierra mientras las tormentas de indignación se abaten sobre nosotros.
Y como la amenaza está organizada, nuestra respuesta también debe estarlo. Las operaciones hostiles de información son un problema de seguridad, no un inconveniente de relaciones públicas. Necesitamos una colaboración permanente y con personal adecuado entre el gobierno, las plataformas y los investigadores, para detectar e interrumpir el comportamiento inauténtico coordinado con la misma seriedad que reservamos para otras amenazas nacionales. Higiene, no censura; luz, no sermones.
Como la amenaza está organizada, nuestra respuesta también debe estarlo. Las operaciones hostiles de información son un problema de seguridad, no un inconveniente de relaciones públicas. Necesitamos una colaboración permanente y con personal adecuado entre el gobierno, las plataformas y los investigadores, para detectar e interrumpir el comportamiento inauténtico coordinado con la misma seriedad que reservamos para otras amenazas nacionales
Todo esto puede lograrse sin refugiarse en el teatro del gueto, ya sea literal o retórico. Quienes se enfrentan a amenazas creíbles pueden necesitar un refugio seguro; este debe ser discreto y disperso, no amontonado y rodeado de pancartas. Lo mismo ocurre con la conversación misma. Resistamos la idea de que el debate se reduzca a enclaves purificados. El pluralismo es inherentemente caótico —por fortuna—, y sigue siendo la única opción adulta.
Conmemorar el 7 de octubre, entonces, no significa exigir unanimidad en las políticas, ni canonizar a los gobiernos ni anatematizar a los críticos. Es preferir la memoria a la mitología. La masacre ocurrió; sus víctimas tenían nombres, rostros, días no cumplidos; sus familias viven con una herida que es tanto personal como nacional. El destino de los rehenes es un latido que se resiste a la anestesia. Si queremos honrarlos con algo más que una elegía, debemos cultivar una renovada seriedad respecto a la verdad, practicar una protección basada en principios para los vulnerables, y defender con tenacidad la civilidad que los radicales ridiculizan y los demagogos temen. Tal decencia no llegará a los titulares, pero es el milagro discreto que permite que perduren las sociedades abiertas.
*Analista internacional, experta en Irán y Yemén.
Fuente: The Times of Israel.
Traducción Sami Rozenbaum, Nuevo Mundo Israelita



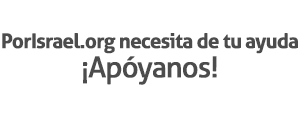
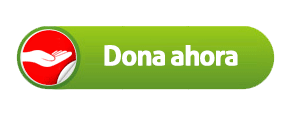












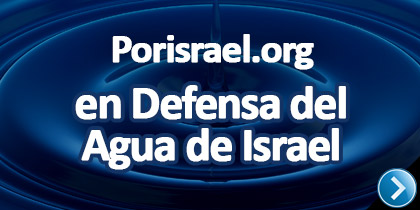


Debes estar conectado para publicar un comentario. Oprime aqui para conectarte.
¿Aún no te has registrado? Regístrate ahora para poder comentar.