
Las noticias de un desastre inminente llegaron en las alas de las golondrinas desde Jerusalén, negras y cortantes. El aire del verano estaba lleno de malos presagios. Las albercas de los escribas olían a muerte y a sal, azufre y angustia, y eso a pesar de que el agua dulce de las piscinas y estanques procedía de las lluvias y riadas de la primavera y había suficiente hasta el próximo otoño. El incesante ajetreo al que se dedicaban los esenios los llevaba de la sala de escritura de la biblioteca a las cuevas de las inmediaciones, de sus habituales mesas de trabajo a las colinas perforadas de cuya greda y arcilla se habían confeccionado los altos jarrones en los que se depositarían los rollos escritos. Frases de Isaías, contratos, salmos, recomendaciones para las fiestas del templo de la ciudad santa, algún que otro texto griego de astronomía y medicina y reflexiones sobre la verdadera naturaleza de los hijos de la oscuridad, que descendían hacia Qumram en sus agitados caballos.
Eran soldados de la X Fretensis, curtidos, sanguinarios, ignorantes y también hastiados del paisaje reseco que cruzaban. Ninguno sabía leer más que tres o cuatro palabras, su locuacidad dependía de un vino cada día más áspero y de los frutos de Jericó que llegaban a sus manos transportados por niños famélicos. Les habían dicho que quienes defenderían la biblioteca no tenían armas excepto sus fanáticos cuchillos. Los gastados correajes y el pectoral de cuero, roídos por la transpiración, les provocaban llagas en la piel. El escaso verde que veían dependía de tímidos y ocultos manantiales, la luz de los crepúsculos era del color del salmón destripado mientras que las noches eran de una belleza que suspendía el aliento. Racimos y racimos de estrellas que se volvían de más en más escasos a medida que descendían hacia el que llamaban Mar de la sal. En la legión se hablaba poco, interjecciones e improperios.
También los escribas y sus discípulos hablaban poco, un arameo dulce que fácilmente se agriaba cuando depositaban los tesoros de biblioteca en las cuevas, una de las cuales estaba reservada a las ropas y partes de las cabelleras de los extintos maestros junto con sus mantos de rezar. Sellar las cuevas no era difícil, sobraba la piedra, la uniformidad del color de las rocas ayudaba al ocultamiento. ¡Cuántas palabras, cuántas leyes, cuántas historias de héroes y patriarcas habían sido, poco antes, vueltas a copiar y comentadas entre unos y otros con orgullo! Tal vez fuera cierto que era mejor salvar un rollo escrito que un hombre, un documento de valor incalculable que un amanuense de los que preparan tintas y pieles. Aún y así el miedo asomaba su verde rostro de lagartija y volvía a ocultarse entre las matas espinosas. Sabiendo lo que sabían y al presentir su fin, actuaban como si sólo les perteneciese el mañana, un mañana lejano en el que alguien descubriría lo que ellos estaban ocultando. Una labor de siglos yacería en interior de las cuevas, rollos semejantes a fetos en los vientres de fría terracota; caligrafías perfectas, letras que seguían la inclinación de las lluvias y los movimientos de los reflejos solares sobre las aguas sanadoras; gemas y joyas de la biblioteca que se dispersaba pero no moriría. Se dividía para sobrevivir mientras sus copistas perecían a espada o, peor aún, se convertían en esclavos.
No moriría, no, la biblioteca, a menos que los legionarios hallaran los jarrones en las cuevas y decidieran destruir los manuscritos mientras buscaban oro, plata o cobre. La probabilidad de que eso ocurriera era escasa, pues antes de aniquilar Qumram la X Fretensis ya sabía que debía proseguir su marcha hacia la elevada fortaleza que guardaban hombres armados. Tenían prisa y rabia y desprecio por partida doble los conquistadores, eran atrevidos en su andar y un coro de ronquidos torpes en sus sueños de gloria romana, en sus sueños de degüello y fiesta, mujeres lejanas y termas; en sus sueños de sal para seguir en marcha en medio de violaciones, órdenes y estiércol de caballo. Entre todos seguramente alguno habría visto volúmenes escritos en lenguas que ignoraba, muchos eran antiguos campesinos o pescadores, artesanos sin trabajo y ladrones. Entre todos ellos no llegaban a poseer un gramo de piedad.
El rollo más enigmático de los que hallaron refugio en las cuevas era el que llamaban de cobre y registraba una lista de sesenta y cuatro escondites subterráneos dispersados por toda la tierra de Israel, los cuales contenían instrumentos rituales de oro, palas pequeñas , punteros para leer la Torá, candelabros y vasos labrados. Las referencias geográficas sobre su paradero eran escasas o estaban ocultas entre metáforas y epítetos. También eso sería encontrado alguna vez. De hecho corría la voz de que quien hallase uno de los escondites descubriría que estaba ligado a todos los demás por redes de túneles interconectadas o bien por una fina e inmensa telaraña de fuego. Era una de las tantas leyendas que los hijos de la luz fraguaban junto a sus lámparas y morrales vacíos. Antes, mucho antes de que los invasores cruzaran el mar y portando la máscara gris de los hijos de la oscuridad se dispusieran a conquistar lo desconocido, uno de los escribas de la biblioteca de Qumram había dicho:
-Escribimos para que el tiempo vuelva y la tibieza de la enseñanza no se enfríe nunca. Escribimos para iluminar el nexo entre las generaciones que ya no están y las que aún no han venido.









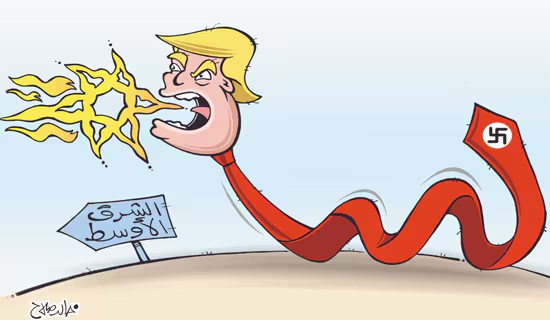










Debes estar conectado para publicar un comentario. Oprime aqui para conectarte.
¿Aún no te has registrado? Regístrate ahora para poder comentar.