
En febrero de 1937, mientras recorría los paisajes que rodeaban Salónica, el botánico y helenista Hans Brenner de Dresde, escuchó cantar en griego clásico a la maestra y bibliotecaria Daphne Sasón. Estaba paseando con sus alumnos por el campo. Tenía una voz suave y honda. En apenas unos segundos el alemán reconoció las frases de Homero. Intercambiaron unas palabras, el extranjero repartió unas galletas inglesas entre los niños y luego los acompañó a la escuela. En el camino él vio las primeras amapolas y dientes de león, ella que era guapo, rubio y amable. Lo dejó perplejo cuando Daphne habló ladino, judeoespañol, con otros maestros de la escuela. Se hicieron vagamente amigos trenzando las horas con el pobre inglés de ambos y griego moderno. Evocaron a Platón y mencionaron Eleusis y los antiguos santuarios. Ella lo llevó a la biblioteca, en la que coexistían libros en griego y en hebreo. Sintieron, pero lo negaron, una atracción mutua por la que fluían las tragedias de Eurípides con sus filosos adjetivos y sus límpidas metáforas.
Ella le presentó a su familia. Nada, en ese momento, hacía sospechar la tragedia que se avecinaba. Nada, tampoco, permitía imaginar que ese hombre. Hans Brenner de Dresde, regresaría a Salónica con el ejército invasor y con el grado de teniente. En mayo de 1942 él no sabía que la comunidad sefaradita de la ciudad sería confinada, desposeída, maltratada y finalmente transportada a uno de los tantos campos de muerte. La biblioteca estaba llena de niños que hacían sus deberes. Daphne aceptó dar un paseo, pero las palabras ya no acudían a sus bocas. El uniforme del alemán infundía temor, y Hans no halló en ninguna de las lenguas que conocía un pretexto, una disculpa. Ningún argumento convincente para justificar su presencia en la ciudad. Tan sólo le rogó que se escapara de allí, que se fuera con su familia a la Grecia profunda, que buscara refugio en algún monasterio. Le traía, el de Dresde, una edición bilingüe de Hölderlin, una auténtica joya literaria a cuyo traductor había asesorado con el griego. Hacia el final de la tarde se tomaron de la mano en el campo ya dorado por los soles de la primavera. El le habló de Heine y de Novalis, ella permanecía callada. Ninguno de los dos pronunció la palabra judíos y deportación. De mayo a julio, bajo la espesa amenaza de la desgracia, que ya se palpaba en todas partes, se dieron media docena de besos. Querían y no querían hacerlo, su mutua compañía les producía un gran dolor, un dolor que era un imán de deseos y ansiedades.
Hans Brenner el teniente seguía siendo el botánico y helenista que ella había conocido cantando a Homero; un erudito y un caballero. Un hombre inteligente y sensible. Pero la infección nazi ya le había invadido mente y saludos, pasos y tics. El no pudo impedir nada de lo que sucedía a los judíos, le gritó cien veces que se fuera de allí, que él podía llevarla al norte, a la frontera. De su corazón roto ella sacó fuerzas para reunirse con los suyos, ocultar unos ahorros y joyas y presentarse en la plaza en la que se reunían todos los judíos de Salónica menos los que ya habían huido. De su corazón lastimado él sacó mentiras para convencer a sus superiores de que la familia Daphne requería un trato especial, pues tenían la nacionalidad española recientemente recuperada y España era ya una aliada potencial de Alemania. Se rieron de él y ´´su judía´´. Le dijeron que si quería podía seguirla al campo en el último convoy que saldría en pocos días. Pasaron una hora juntos, sin hablarse, rozándose levemente las manos, en la plaza hacinada de gente llorosa. El en su papel de victimario, ella de víctima. El en su uniforme militar, ella con un vestido de algodón estampado que Hans nunca olvidaría. El mordiéndose la lengua y pensando a toda velocidad en qué podía hacer para salvarla. Se repetía, para calmarse, versos griegos, fragmentos de su amado Platón. Procuró, y en parte logró, que los soldados alemanes no quemaran la biblioteca y la escuelita.
Iba en el vagón de atrás. La sabía estrujada y presionada, a oscuras, separada de él por pocos metros y centurias de desprecio. Se las arreglaría para entrar al campo con ella y procurarle agua y alimentos. Avanzaban hacia el abismo, la esclavitud, el odio, pero él aún la oía cantar Homero como la primera vez. Daphne Sasón sólo podía pensar en los suyos, que se abrazaban, como todos, y decían palabras de consuelo en la amada lengua española, la lengua de los ancestros, la lengua de Cervantes. Afuera era de día pero dentro del vagón era de noche, todos eran Jonás en el vientre de la ballena. Olía mal, el ruido del traqueteo del tren apenas si podía disimular los quejidos y los llantos. Hans Brenner pensó en Dante y en sus páginas sobre el infierno, después en su familia en Alemania, luego en la naturaleza acéfala del mal que lo rodeaba por todas partes pero no parecía nacer en ninguna cabeza rubia en particular. ¿Retornaría a Salónica, volvería a la biblioteca y el jardín de la universidad de Dresde? Maldijo la guerra en la que, sin embargo, estaba implicado. La ola de entusiasmo popular izada una y otra vez por el líder arrastraba consigo un veneno de siglos, un légamo de espantos milenarios. Veía su maldad ahora, cuando ya era tarde para hacer nada. Le pasaron una garrafa con vino griego y bebió a disgusto.
Una vez en el campo de muerte él la rastreó, pero ella ya no le devolvía la mirada, estaba extraviada, perdida en el dolor. Por fin, tras insistir varios días, logró pasarle pan, pasas, almendras y dos huevos duros. Aunque no era el lugar ni él momento, Hans Brenner le confesó que la amaba y que su amor estaba por encima de las circunstancias, que no desfalleciera, que no apagara la maravillosa luz de sus ojos, haría lo que fuese para sacarla a ella y a su familia de allí. Pero entonces sus superiores advirtieron lo que ocurría y lo apartaron de los barracones de prisioneros, comenzaron a vigilarlo y lo enviaron, por fin, al frente, al feroz paisaje donde se abrían todos los días miles de heridas y el aire se volvía de más en más irrespirable. Fue herido una, dos veces. No llegó a saber que Daphne Sasón murió al mes de ingresar en el campo. Pensarla, imaginarla, se convirtió en una obsesión. Tenía su sonrisa tatuada en el cerebro, su voz no cesaba de cantar una y otra vez el pasaje de Homero. Con la segunda herida llegó la baja porque casi había perdido la vista.
Volvió a Dresde, retornó a la universidad, a su amado jardín, a una biblioteca que le había regalado las mejores horas de su vida y a la que no podía disociar de la escuela de Salónica en la que había trabajado Daphne. Hacia mediados de febrero de 1945 el infierno real llegó a Dresde. La muerte caía del cielo. Lo último que el teniente Hans Brenner alcanzó a ver fue una negrísima nube envolviéndolo todo. Pensó en Heráclito y el fuego, en el rayo que timonea el universo, en Daphne Sasón. Pensó en Daphne Sasón y sonrió.
Mario Satz: Bibliotecas imaginarias






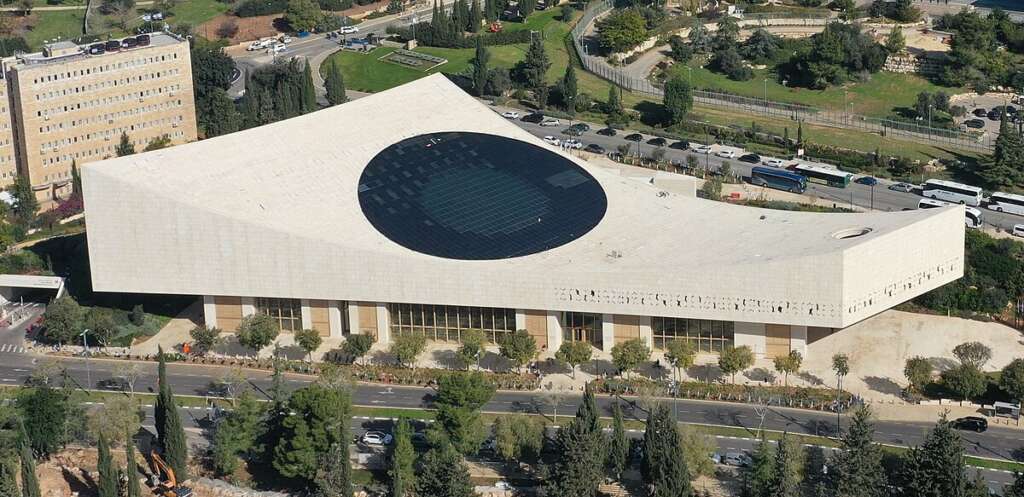













Cónmovido y admirativo me quedado, tras leer este magnifico téxto …
Cónmovido por como lo sublime y lo trágico pueden en ocasiones coexistir entre dos séres que se áman …
Admirativo, ante el talento literario y la prósa, de un escritor y pensador mayúsculo, como lo ha sido siempre, y
lo es; Mario Satz